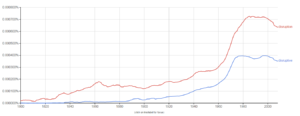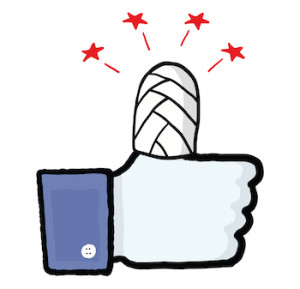Esta semana, en el blog de Microsiervos, realizaban una interesante reflexión gracias a la publicación de un vídeo TED sobre el origen de los hiperenlaces y cómo este concepto cambió la forma en la que entendíamos Internet. Porque en los años 90 se distinguía entre la Web e Internet, ya que Internet era mucho más grande que la Web que se cimentaba en el desarrollo de Tim Berners-Lee que definió como un sistema de información (1989).
El desarrollo de Apple y de Steve Jobs cambió totalmente en 2007 la forma en que las personas podíamos acceder a la información alojada en la Web. El iPhone permitía priorizar unas fuentes sobre otras simplemente colocando un icono en la pantalla de inicio de un teléfono. En ocasiones, se trataba de fuentes de información y de comunicación basadas en pequeños textos, donde se destacaba la agilidad de los mensajes cortos como fue Twitter o Facebook en sus inicios. Aunque por supuesto también teníamos acceso a las fuentes mismas de información mediante las aplicaciones para dispositivos móviles de los propios medios de comunicación. Además, no podemos olvidar que surgieron otras aplicaciones que durante mucho tiempo sólo eran accesibles a través de dispositivos móviles y no permitían su acceso a través de navegadores web como era el caso de Instagram o incluso de aplicaciones de mensajería instantánea tipo Whatsapp o Telegram que desarrollaron sus versiones web de forma tardía.
Sobre las páginas web ya existentes previamente antes de la sacudida del iPhone, todos los sistemas de gestión de contenidos tuvieron que migrar desde una concepción basado en el navegador hacia otro concepto basado en el dispositivo móvil. Los gestores de bases de datos tuvieron que ser rediseñados para servir peticiones de acceso para un tipo de dispositivo u otro, además de tener que adaptarse a pantallas que contradecían la tendencia en el escritorio. En este caso, las pantallas de los ordenadores se hacían más grandes, sin embargo los primeros smartphones tenían pantallas de 4 pulgadas.
Aunque en los inicios del desarrollo de la Web se pudo criticar a los medios de comunicación de estar centrados en demasía consigo mismos, teniendo una tendencia a no enlazar contenidos externos, si observamos los últimas noticias políticas de los últimos meses, podremos comprobar que esta tendencia se ha revertido en parte. El reconocimiento de unos medios hacia otros ha cambiado y no es difícil encontrar referencias e incluso enlaces de un medio a otro. El objetivo en aquel momento era no perder lectores, reducir el bounce rate lo máximo posible y retener a los visitantes. Esto bien sucede en las aplicaciones para dispositivos móviles de medios de comunicación actuales que incluso les cuesta permitirte copiar los textos de un artículo aunque tengas intención de twitearlo (lo cual es fácilmente evitable entrando en el artículo del medio a través de su página web, por supuesto).
Es posible que las páginas web y las aplicaciones móviles de las empresas más importantes de Internet (ahora sí) eviten la utilización de enlaces puesto que carecen de interés a que el usuario se marche a otro lugar, reduciendo sus métricas y obviamente yendo en detrimento de sus anunciantes. De hecho, por ello, las estrategias de estas empresas pasan en los móviles en desarrollar seudo-navegadores en sus propias aplicaciones móviles cuando el usuario hace clic en un enlace. Sin embargo, la naturaleza propia de la web, compartir información, saltando de un sitio a otro, sigue estando muy presente. Puede que el enlace en su concepción inicial como elemento diferenciado y destacado de un texto haya evolucionado, mercantilizado en suma, sin embargo seguimos compartiendo información de forma masiva. El hiperenlace web simplemente fue un primer estadio, ahora sus usos y aplicaciones simplemente se han sofisticado.
Comentarios cerrados