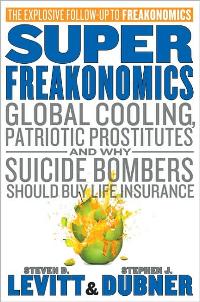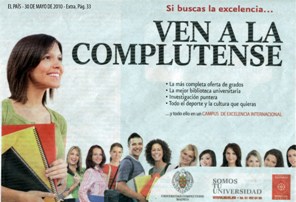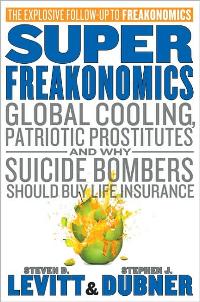
Me encanta la sección “¿Sabías que…?” de la revista Muy Interesante. Pequeñas píldoras de curiosidades que posteriormente se recopilarían en una serie de libretos que, por supuesto, adquiría y aún tengo localizados en alguna estantería. Los dos libros Freakonomics y Superfreakonomics serían una especie de libros de curiosidades si no se tratase de textos que parecen hilar aparentes banalidades con hechos y argumentos constatados científicamente conectando directamente al político norteamericano Al Gore con el volcán Pinatubo. La verdad es que ambos son libros amenos y muy interesantes para aquellos que somos un poco curiosos e intentamos al mismo tiempo entender cómo funciona este mundo y las personas que lo habitamos, mientras aprendemos.
De aquel primer libro, Freakonomics, extrajimos dos ideas para este blog: La Asimetría Informativa y Si las bibliotecas públicas no existieran desde hace tiempo, ¿podría hoy alguien fundar una? De su segunda parte, que su editorial nos hizo llegar, creo que merece la pena reseñar una parte de uno de sus capítulos. Espero que resulte de interés.
Aunque algunos de los departamentos especializados del WHC (Hospital Central de Washington) tenían bastante prestigio, la sección de urgencias siempre quedaba la última de la zona del distrito de Columbia [en 1995]. Estaba abarrotada, era lenta y desorganizada; aproximadamente cada año cambiaba de director, y el propio director médico del hospital decía que la sección de urgencias era «un sitio bastante indeseable».
A estas alturas, entre Feied y Smith habían tratado a más de cien mil pacientes en diversas salas de urgencias. Descubrieron que había un elemento qeu siempre escaseaba: La información. […]
«Durante años, estuve tratando a los pacientes sin más información que lo que ellos me decían – dice Feied-. Cualquier otra información tardaba demasiado, así que no podías contar con ella. Muchas veces sabíamos qué información necesitábamos, e incluso sabíamos dónde estaba, pero no iba a llegar a tiempo. Los datos críticos estaban a dos horas o a dos semanas de nosotros. En un departamento de urgencias muy ajetreado, hasta dos minutos es demasiado tiempo. […]»
El problema tenía tan inquieto a Feied que se convirtió en el primer informatizador de medicinas de urgencias del mundo. […] Creía que la mejor manera de mejorar la atención médica en urgencias era mejroar el flujo de la información.
Ya antes de hacerse cargo en el WHC, Feied y Smith contrataron a un grupo de estudiantes de medicina para que siguieran a los médicos y a las enfermeras por la sección de urgencias y los acribillaran a preguntas. […] He aquí algunas de las preguntas que hacían a los estudiantes:
- Desde la última vez que hablé con usted, ¿qué información ha necesitado?
- ¿Cuánto tardó en conseguirla?
- ¿Cuál es la fuente? ¿Llamó por teléfono, utilizó un libro de referencia, habló con un bibliotecario médico (Esto ocurría en los primeros tiempos de internet, antes de la aparición de la red)?
- ¿Obtuvo una respuesta satisfactoria a sus preguntas?
- ¿Tomó una decisión médica basada en esa respuesta?
- ¿Cómo influyó esa decisión en la atención al paciente?
- ¿Cuál fue el impacto económico de dicha decisión en el hospital?
El diagnóstico estaba claro: el departamento de urgencias del WHC padecía un caso grave de «datapenia», o bajo nivel de datos. Los médicos dedicaban aproximadamente el 60 por ciento de su tiempo a la «gestión de la información» y solo el 15 por ciento a la atención directa del paciente. […]
Smith y Feied descubrieron en el hospital más de trescientas fuentes de datos que no se comunicaban unas con otras, incluyendo un ordenador central, notas manuscritas, imágenes escaneadas, resultados de laboratorio, vídeos de angiogramas cardíacos y un sistema de seguimiento para el control de infecciones que se encontraba solo en el ordenador de una personas, en un archivo Excel. «Y si ella se marchaba de vacaciones, que Dios te ayudara si querías seguir un brote de tuberculosis», dice Feied.
Para proporcionar a los médicos y enfermeras de urgencis lo que necesitaban, había que construir un sistema informático a partir de cero. Tenía que ser enciclopédico (la falta de un dato clave echaría a perder el intento); tenía que ser potente (una sola resonancia magnética, por ejemplo, ocupa una capacidad enorme); y tenía que ser flexible (un sistema incapaz de incorporar datos de cualquier departamento de cualquier hospital del pasado, presente o futuro, no serviría de nada).
También tenía que ser rápido, muy rápido. No solo porque en urgencias la lentitud mata, sino porque […] una persona que utiliza un ordenador experimenta una «deriva cognitiva» si pasa más de un segundo entre hacer clic el ratón y ver nuevos datos en la pantalla. Si pasan diez segundos, la mente de la persona está ya en otro sitio.
[…]
Por desgracia, la idea no entusiasmó a todo el mundo en el WHC. Las instituciones son, por naturaleza, organismos grandes e inflexibles con feudos que hay que defender y reglas que no deben romperse. Algunos departamentos consideraban que sus datos eran porpiedad suya y se negaban a facilitarlos. Las estrictas normas de adquisiciones del hospital no permitían a Feied y Smith comprar el equipo informático que necesitaban. Uno de los altos cargos «nos odiaba -recuerda Feied-, y no perdía una oportunidad de ponernos trabas e impedir que la gente colaborara con nosotros. Solía entrar de noche en el sistema de peticiones de servicios y borraba las nuestras.» […]
Al final, Feied venció, o más bien vencieron los datos. Azyxxi [denominación utilizada para el sistema de información y posteriormente adquirido por Microsoft] cobró vida en un único ordenador de mesa en la sala de urgencias del WHC. Feied le puso un letrero: «Prueba Beta: No usar» (nadie dijo nunca que no fuera listo). Como otros tantos adanes y evas, los médicos y las enfermeras empezaron a mordisquear la fruta prohibida y la encontraron verdaderamente milagrosa. En pocos segundos podían localizar prácticamente cualquier información que necesitaran. Al cabo de una semana, había cola ante el ordenador Azyxxi. Y no eran solo médicos de urgencias; venían de todo el hospital para hacerse con los datos. A primera vista, parecía el producto de un genio. Pero Feied dice que no, que fue «el triunfo de la tenacidad».
LEVITT, Steven D.; DUBNER, Stephen J. Superfreakonomics. Enfriamento global, prostitutas patrióticas y por qué los terroristas suicidas deberían contratar un seguro de vida. Barcelona: Debate, 2010. pp. 96-99
 Huelga decir que la situación de los medios de comunicación no es la mejor de su historia. Si nos referimos a los medios de comunicación impresos, que luchan en su traslación hacia el mundo digital en ocasiones a contracorriente, la situación podría ser definida como dramática. Sin embargo, ya se trate de periodistas de uno u otro soporte, existen herramientas comunes que no se deberían evitar aprender usar y, actualmente, no se deberían obviar ni Facebook ni Twitter.
Huelga decir que la situación de los medios de comunicación no es la mejor de su historia. Si nos referimos a los medios de comunicación impresos, que luchan en su traslación hacia el mundo digital en ocasiones a contracorriente, la situación podría ser definida como dramática. Sin embargo, ya se trate de periodistas de uno u otro soporte, existen herramientas comunes que no se deberían evitar aprender usar y, actualmente, no se deberían obviar ni Facebook ni Twitter.