Leí hace tiempo el libro Freakonomics y lo cierto es que no me pareció que hubiese gran cosa que reseñar de él. Es cierto que era curioso cómo las pequeñas cosas se entrelazan para derivar en otras, cómo se instauran sistemas ecológicos de distribución de riqueza y otros asuntos, pero definitivamente el libro no me convenció como tal y lamenté su compra. Siendo un poco más específico sobre su temática, en él se trataba de dar una vuelta de tuerca a asuntos mundanos para comprobar cómo habían evolucionado hacia una situación de equilibrio, a veces injusta, como por ejemplo la estructura económica del mercadeo de droga, y hoy me llega una noticia que me retrotrae a aquella lectura.
Vía Menéame, descubrimos que en el blog de Freakonomics publican un texto interesante para los profesionales de la información: If Public Libraries Didn’t Exist, Could You Start One Today? El asunto tiene miga puesto que trata de contraponer los beneficios editoriales frente a los beneficios sociales y culturales que desarrollan las bibliotecas. Algo que en la Unión Europea, gracias a la última Ley de Lectura, Libro y Bibliotecas que estableció el canon por préstamo de las bibliotecas, tienen bastante claro:
El Canon por préstamo bibliotecario se fija en 0,20 euros por libro y se introduce en la Ley en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga a España a cumplir la directiva europea correspondiente. En caso de incumplimiento, la sanción sería de 300.000 euros diarios. La regulación del canon, cuyos detalles se especificarán en un real decreto posterior, afectará a todas las bibliotecas públicas de municipios de más de cinco mil habitantes y será asumido por el Ministerio de Cultura y las Comunidades Autónomas, en un porcentaje a convenir.
Es curioso cómo los autores norteamericanos de la bitácora de Freakonomics reflexionan sobre la afección que podría tener la implantación de un impuesto en el préstamo de los libros en las bibliotecas de Estados Unidos (Que levante la mano quien odie las bibliotecas). Desarrollan su argumentación, a través del momento de firma de libros por parte de un autor en el que un lector le comenta que leyó su libro a través de una biblioteca. De este modo, el autor del libro prestado llega a la conclusión que si un ejemplar de un libro es leído por 50 personas, se tratará de 50 documentos que no son vendidos por el canal tradicional comercial, por lo que las bibliotecas son un impedimento para el comercio editorial y, por lo tanto, para su beneficio personal como creador.
Sin embargo, Stephen J. Dubner considera que esto es un pensamiento erróneo puesto que estos centros de información son beneficiosos:
-
Las bibliotecas ayudan a los jóvenes en los hábitos de lectura, cuando esos lectores crezcan comprarán libros.
-
Las bibliotecas son escaparates de trabajos que no podrían ser leídos de otra forma, los lectores podrían entonces comprar otros libros del mismo autor o incluso adquirir el mismo libro para incluirlo dentro de su colección.
-
Las bibliotecas ayudan en el fomento de la cultura de la lectura, sin ellas, habría menos debate, hábitos hacia la reflexión y la crítica; y cobertura de libros en general que desembocaría en la disminución en las ventas.
La reflexión posterior es curiosa. Si no existiesen las bibliotecas públicas y alguien decidiese hoy abrir una, ¿qué es lo que sucedería? El autor imagina que, con la legislación de los derechos de autor actuales tan restrictivas, ningún autor ni editor desearía que su libro fuese prestado a cientos de extraños. Obviamente, se establecería un coste por préstamo, el autor propone a continuación que si un libro cuesta 20$, el coste por préstamo sería fijado en 2$ por copia y año – Por supuesto que se empezaría a pagar el coste de préstamo en el año posterior a su adquisición – . Lo cual significaría una completa evolución del sistema bibliotecario tal y como hoy lo conocemos en cuanto a dinámica y economía.
En Europa, y concretamente en España, esa evolución ni va a tardar tanto ni es tan difícil de imaginar, desgraciadamente.
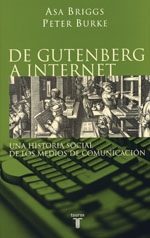
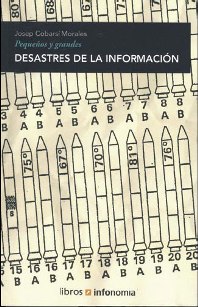 Recibíamos, en el último número de la revista
Recibíamos, en el último número de la revista 