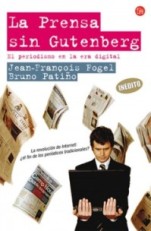 No cabe ya la menor duda que una de las mayores industrias que van a sufrir, y lo están haciendo, los efectos de un mundo interconectado son los medios de comunicación. Las razones son principalmente dos, a saber, la primera es que la información es ubicua en la Red, cualquiera puede convertirse en emisor de informaciones, puede publicarlas y casi publicitarlas a un coste casi irrisorio; y segundo el punto crítico que la Sociedad está adoptando hacia los grandes medios que se convierten en corporaciones impermeables a las necesidades sociales y la imagen que transmiten de cada vez más dependientes a los poderes políticos y económicos.
No cabe ya la menor duda que una de las mayores industrias que van a sufrir, y lo están haciendo, los efectos de un mundo interconectado son los medios de comunicación. Las razones son principalmente dos, a saber, la primera es que la información es ubicua en la Red, cualquiera puede convertirse en emisor de informaciones, puede publicarlas y casi publicitarlas a un coste casi irrisorio; y segundo el punto crítico que la Sociedad está adoptando hacia los grandes medios que se convierten en corporaciones impermeables a las necesidades sociales y la imagen que transmiten de cada vez más dependientes a los poderes políticos y económicos.
Jean François Fogel y Bruno Patiño son periodistas que han contemplado desde primera línea la evolución del periodismo en la Red. Ambos han trabajado en puestos de responsabilidad como asesores dentro del diario francés Le Monde desde el año 2000 y han vivido los distintos estadios que los medios de comunicación impresos han ido desarrollando en la Red, desde la creación de su edición electrónica basada en el volcado de los contenidos del diario papel hasta la nueva ola participativa denominado como Periodismo 3.0. En este libro, se nos ofrece, por tanto, una mirada analítica del fenómeno Internet, su impacto y de la necesidad de crear un nuevo periodismo fundamentándose en los nuevos códigos que se desarrollan en ella.
Uno de los ejemplos de la necesidad de adaptar el lenguaje y las formas de la Web se nos ofrece el ejemplo de los inicios de la Televisión. Este medio tuvo que desarrollar su propio lenguaje y savoir-faire como quedó demostrado cuando comenzó a popularizarse en los años 50 del siglo pasado. En aquella época, muchos periodistas radiofónicos comenzaron a trabajar en ella sin excesivo éxito, lo que condujo a la conclusión de que no se puede hacer radio en televisión, así como no se puede hacer un periodismo tradicional dentro Internet.
No nos llevemos a engaño, éste es un libro dedicado a la Prensa, aunque se dan ciertas puntadas al resto de medios, y se centran en ella. Desde la experiencia de los autores, se nos retrata el cambio de la Sociedad en la Red, todos conectados, todos aportando contenidos, convirtiéndose en emisores, con voz propia. Se sitúa a los medios de comunicación dentro de un ámbito donde la cabecera, la marca, no es suficiente para garantizar la audiencia utilizando el subtítulo de la película Alien: "En el espacio, nadie puede oír tus gritos". En el ciberespacio, todas las voces son similares, no distinguiendo las unas de las otras, la audiencia no está garantizada a no ser que tengas algo que decir.
Obviamente, se trata la problemática del modelo de negocio a la que la Prensa se enfrentó durante la transición y que todavía no está claro ni es seguro. El modelo de gratuidad de todos los contenidos, el modelo cerrado (Mediante suscripción) o el modelo mixto (Algunos contenidos gratuitos, otros de pago). Además de añadir, nuevos temores que plantean los nuevos actores todo poderosos en la Red como Google, ya analizados en Googlezon, una ficción que no es descartable y bastante posible en un futuro no tan lejano; son los nuevos quebraderos de cabeza para los responsables de las ediciones digitales de los medios de comunicación impresos.
La Prensa sin Gutenberg [ISBN: 978-84-663-1975-1] es un libro ameno que realiza una revisión de antecedentes sobre lo sucedido a la prensa ante la aparición de nuevos medios y modelos comunicativos, que no muestra temor ante lo novedoso y que, de hecho, ofrece una visión sincera y limpia, sin distorsiones, de lo que ha sucedido en la prensa desde la popularización de Internet. Un libro que también reflexiona sobre los retos que se le plantean al nuevo periodismo en la Red, la evolución que éste ha de realizar, sin tratar de convertirse en un oráculo de lo que nos vendrá. Simplemente, nos ofrecen un inventario de lo que hoy en día nos encontramos y hacia dónde nos podríamos mover en un corto plazo.