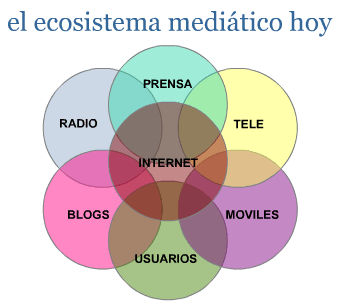 En la encuesta Pew Research Center for the People & Press correspondiente al año pasado, el 40% de los estadounidenses identificaban la Red como su fuente primera de información respecto a noticias nacionales e internacionales, dejando un 37% a los medios de comunicación impresos. Esta encuesta constituye todo un hito puesto que se trata de la primera vez que Internet supera a los periódicos como fuente para mantenerse actualizado por parte de los ciudadanos y, aunque se trata de una encuesta local, no sería sorprendente que esto mismo comenzase a trasladarse también al resto de países desarrollados.
En la encuesta Pew Research Center for the People & Press correspondiente al año pasado, el 40% de los estadounidenses identificaban la Red como su fuente primera de información respecto a noticias nacionales e internacionales, dejando un 37% a los medios de comunicación impresos. Esta encuesta constituye todo un hito puesto que se trata de la primera vez que Internet supera a los periódicos como fuente para mantenerse actualizado por parte de los ciudadanos y, aunque se trata de una encuesta local, no sería sorprendente que esto mismo comenzase a trasladarse también al resto de países desarrollados.
Sin embargo, las vías de las que disponen los medios para mantenerse en funcionamiento, es decir la publicidad, se antoja un tanto complicada dentro de la situación de crisis actual tanto dentro como fuera de la Red. Pero aportemos algunos datos, la inversión publicitaria en Internet en España todavía dista mucho de las cifras que se alcanzan en los medios de comunicación impresos. Así, según el estudio correspondiente al año 2008 de Infodaex, Internet había tenido un crecimiento interanual de 55,4% durante el 2007, llegando a alcanzar un volumen de inversión publicitaria de 482,4 millones de euros frente a los 310,4 millones del año 2006. El porcentaje que Internet supone sobre el total de la inversión en el año 2007 en Medios Convencionales es del 6,0%.
En contraste, los diarios alcanzaron durante 2007 un volumen de inversión publicitaria de 1.894,4 millones de euros, ocupando el segundo lugar de inversión por detrás de la televisión, representando el 23,7% del total de la inversión publicitaria recogida en los Medios Convencionales. La inversión publicitaria obtenida en 2007 está un 5,8% por encima de la cifra del año anterior, que fue de 1.790,5 millones. Tengo que aclarar que Julio Alonso, cabeza visible de la empresa Weblogs S.L., ha sido muy crítico con estas cifras, considerándolas distantes de la realidad por lo pequeño de las mismas. Recientemente publicaba un texto en el que cuestionaba la metodología y las fuentes utilizadas para la confección de la proyección, mientras que también realizaba una reflexión sobre las perspectivas de la publicidad en blogs y en medios sociales para el año que viene. En cualquier caso, la inversión publicitaria on-line hasta el primer semestre del año 2008 había crecido un 39’46% en comparación con el mismo periodo del año anterior situándose en los 307,24 millones de euros, mientras que en la prensa se estaba viviendo una caída de un 16% de la inversión situándose en 805’8. Es posible que se tratase simplemente de un indicador de que los tiempos están cambiando, que las empresas comienzan a volcarse a la Red, buscando a los jóvenes despegados de los medios tradicionales donde a buen seguro van a encontrase.
Desgraciadamente, a pesar de que los medios de comunicación pudiesen incrementar sus ingresos a través de la publicidad en Internet que, actualmente y a pesar de la crisis, crece dentro de unos ratios del 30%, mientras huye en desbandada de los medios tradicionales, la publicidad on-line a nivel mundial está gestionada en un 57% por Google y sus sistemas Doubleclic y Adsense. Es curioso que su más inmediato competidor, Yahoo! que estuvo a punto de firmar un acuerdo de colaboración con la compañía de Mountain View, disponga tan sólo de un 9’7% de la cuota de mercado, dejando según el estudio de la compañía Attributor, en evidencia que la situación de la publicidad en la Red se sitúa a todas luces en una posición dominante.
De este modo, los medios de comunicación se encuentran en una situación francamente incómoda. Por un lado, su razón de ser es la generación de contenidos para atraer lectores, bien sea a través de su cabecera o a través del tráfico que les dan los buscadores –En esto Google también es dueño y señor del mercado– , mientras que a la hora de rentabilizar los esfuerzos técnicos y humanos realizables a través de la publicidad, se encuentran con que Google se queda con una parte importante del pastel de los ingresos que podrían obtener por los mismos y que no pueden controlar de ninguna manera. Desde este punto de vista, Google se encontraría, con cierta razón, canibalizando el mercado de la información en la Web.
La entrevista que ha soliviantado, y de qué manera, los ánimos de los periodistas se la realizaban a Eric Schimdt en la revista Fortune en la que declaraba: «Somos capaces de proporcionar clicks a las páginas web de los diarios para que ellos las moneticen. Eso les proporciona algunos ingresos. El problema es que esos ingresos no son suficientes para compensar la pérdida de sus otros ingresos». Tal vez, la pérdida de sus otros ingresos se refiera a las redacciones en papel, a las de la televisión o radio, aunque para Schmidt los medios de comunicación tienen una función irreemplazable dentro de la sociedad: «La gente ama las noticias, las discute, las copia, las envía. Internet ha hecho las noticias más accesibles. El problema está en la publicidad y el coste mismo del periódico: imprimirlo, distribuirlo, etcétera. Y lo cierto es que el modelo de negocio se está estrechando».
Sin embargo, lo que está en peligro más allá de las empresas, es lo que representan, es decir, la pluralidad informativa, la posibilidad de contrastar informaciones y ofrecer puntos de vista completamente distintos y mucho más ricos ante un mismo suceso. Hay que incidir que la generación de información de calidad tal y como vienen desarrollando una buena parte de los medios de comunicación tradicionales es un proceso muy caro, pero que a todas luces se constituye como un proceso completamente necesario para el correcto desarrollo y evolución de las sociedades democráticas. Pero la solución de los medios ante esta crisis tampoco pasa por solicitar ayudas a los distintos gobiernos de una nación (Central o autonómico) porque simplemente aceptarían el abrazo del oso que acabaría completamente con su ya en entredicho independencia informativa.
Es posible que los periódicos en papel se mueran, que algunos queden como una vagatela del pasado, reminiscencias de un modelo comunicativo obsoleto en un mundo globalizado donde esperar 24 horas para estar informado se antoje inconcedible. Hasta ahora la esperanza se depositaba en la convergencia, la integración de las redacciones impresas y de internet, con mayores o menores traumas, o simplemente separadas, pero lo que está claro es que algo se mueve en el mundo del periodismo y se encamina hacia algo sismológico.
Hay periódicos digitales que son cerrados en detrimento de los impresos, cabeceras que cierran, periódicos gratuitos que clausuran delegaciones, grupos mediáticos que ajustan plantillas y costes – periodistas que se preparan para las movilizaciones -, profesionales que se declaran en huelga por los movimientos corporativos en época de crisis, publicaciones impresas que se transmutan a Internet, que se coloque publicidad donde hasta ahora era un sacrilegio hacerlo o simplemente que se nos presente un annus horribilis para la prensa…
En definitiva, ésta es la transición más complicada que van a realizar las empresas informativas impresas en toda su historia. Su modelo de negocio cae hacia la obsolescencia, sus márgenes se estrechan, no controlan el nuevo medio en el que se disponen a competir, la publicidad y sus ingresos los dominan otros actores, la información que se genera es ingente, dispersa, contrastarla se realiza en pocos segundos, sus lectores se pueden organizar para desacreditar cualquier error, los deslices informativos quedan en mayor evidencia, cualquiera puede ser periodista, las audiencias están más fragmentadas, los pasos que se dan dentro de la Web son inseguros, el valor de una Web lo dan otros y no sólo el dinero, el terreno es completamente desconocido e inhóspito… pero el periodismo no desaparecerá y por lo tanto los medios de comunicación tampoco lo harán, aunque el camino hasta vislumbrar la luz al final del túnel va a ser muy duro para todos.
 No puedo dejar de comentaros el hecho de que me sorprende mucho el cambio de actitud que se está adoptando en la Web 2.0 sobre la rentabilización de los contenidos que hasta hace bien poco se consideraba que el internauta ofrecía a los demás de forma completamente altruista. De hecho, me parece terriblemente curioso que ante esta crisis económica
No puedo dejar de comentaros el hecho de que me sorprende mucho el cambio de actitud que se está adoptando en la Web 2.0 sobre la rentabilización de los contenidos que hasta hace bien poco se consideraba que el internauta ofrecía a los demás de forma completamente altruista. De hecho, me parece terriblemente curioso que ante esta crisis económica 
 La
La 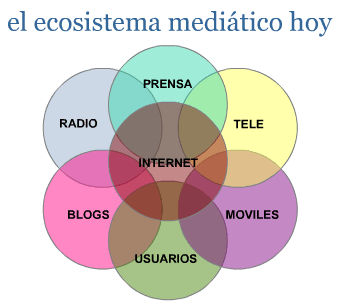
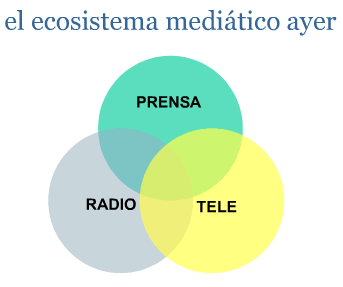
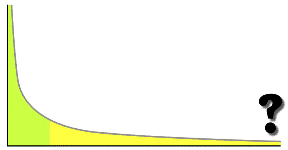 Chris Anderson, editor de la revista
Chris Anderson, editor de la revista