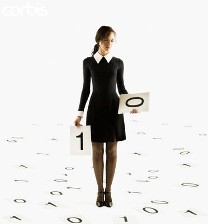La precariedad laboral en el campo de la Biblioteconomía y la Documentación, nuestra invisibilidad profesional, el intrusismo, las corrientes más o menos tecnófilas o tecnófobas entre nuestras filas, el desconocimiento de nuestras posibilidades laborales en trabajos diferentes a los tradicionales… son temas que, como profesionales de la información, de tanto en tanto nos rondan por la cabeza.
Éstas y muchas otras reflexiones similares las hemos vertido en múltiples ocasiones en este blog, intentando ofrecer un panorama profesional lo más amplio posible. Enlazar cada una de ellas sería demasiado tedioso, pero baste recordar cualquier encuentro entre un par de bibliotecarios/documentalistas –ya sea en reuniones informales entre amigos, cuando coincidimos en oposiciones o eventos varios, o en muchos mensajes en IWETEL-, para evocar los temas de los que hablo.
El reencuentro con viejos compañeros de estudio, de trabajo, con amigos -y el conocimiento de otros nuevos-, que supuso nuestra asistencia al 3rd International LIS-EPI Meeting ha hecho que me replantee de nuevo muchos de estos temas. Y más aún tras la lectura del reciente post de Álvaro Cabezas, en el que se recogía la vertiginosa caída de alumnos en las titulaciones de Biblioteconomía y Documentación en las universidades españolas, me ha hecho pensar si después de todo los que queremos dedicarnos a la Documentación en su vertiente más tecnológica o menos tradicional, de plano, nos equivocamos al escoger esta carrera.
En dicho post y los posteriores comentarios se barajaban varias explicaciones para esta caída de estudiantes en Biblioteconomía y Documentación: la pareja caída de la biblioteca como fuente de información universal, el escaso interés por las carreras documentales, la mala orientación vocacional, la sobreoferta formativa universitaria… Pero en conclusión, creo que el problema deriva mayormente de la propia formación que se nos ofrece en estas titulaciones (la Diplomatura y la Licenciatura).
Claro está que no se puede hacer un saco común: cada universidad sigue un programa curricular distinto, y desde que finalicé mis estudios en ambas titulaciones -en las dos universidades que las imparten en Valencia- seguramente habrá cambiado mucho el plan de estudios; pero poco se asemejaba la formación que recibí, a las necesidades formativas reales que me he ido encontrando a lo largo de mi desarrollo profesional.
Reconozco que como seguramente la mayoría de los futuros estudiantes universitarios no asistí en su momento a ninguna reunión informativa sobre la titulación, ni miré el plan de estudios de la carrera que había escogido; aunque viniendo de un módulo profesional en Biblioteconomía y Documentación sabía más o menos con qué podía encontrarme. Y si mi objetivo se hubiera limitado a preparar una oposición a alguna biblioteca municipal o universitaria, como es el caso de muchos de mis compañeros -y creo que casi la única salida que son capaces de visionar los estudiantes primerizos-, la formación que se me ofreció podría considerarse suficiente. Pero, cuando alguna asignatura, algún profesor, algún conferenciante, te deja entrever el mundo que hay más allá de la catalogación y de las bibliotecas tradicionales, las nuevas puertas profesionales que puedes cruzar con la base fundamental de nuestra profesión, la gestión de la información, ¿cómo no explorarlas?
Pero la realidad laboral es la que entonces nos cierra esas mismas puertas: los titulados en Biblioteconomía y Documentación no somos bienvenidos para desempeñar tareas más tecnológicas. La tradición de nuestra profesión, la visión que la sociedad tiene del mundo bibliotecario, de su obsolescencia frente a Internet, resultan un lastre. Poco importa que nuestra marcada formación interdisciplinar pueda servir como punto de apoyo a muchos otros profesionales («Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo», Arquímedes); que nuestra capacitación para estructurar la información puedan completar, por ejemplo, la labor de un informático a la hora de crear o definir conceptualmente una base de datos, una Intranet, una página web; o que nuestra especialización en el campo de las búsquedas documentales pueda respaldar las labores de investigación científica, -sólo por poner algunos ejemplos que conozco.
Llegado a este punto, y volviendo al tema del estudio de Álvaro Cabezas, es cuando yo y otros (y perdón por el orden de los sujetos) nos planteamos si no hubiera sido mejor que estudiáramos otra carrera más tecnológica para trabajar en lo que nos gusta, en Documentación.
Quizá los nuevos estudiantes, más avispados que nosotros, hayan sabido ver que nuestro futuro laboral en este terreno no nos lo va a proporcionar una carrera como Biblioteconomía y Documentación. Consideran, al igual que la sociedad o que nuestros compañeros bibliotecarios más más tradicionales (y la redundancia es intencionada), que las nuevas tecnologías están alejadas de las bibliotecas y del anacronismo que transmiten.
Mucho se ha hablado de la muerte del libro y de las bibliotecas, no se trata de un tema nuevo. Así que, cuándo aprenderemos de una buena vez, cuándo aprenderán nuestros formadores, que tenemos que dar el salto de continente a contenido, de libros a información, de entidad física a virtual; que las nuevas tecnologías están ahí para ayudarnos y para quedarse y que no tenemos que temerlas.
Quizá la biblioteca 2.0 pueda lavar la cara a la imagen tradicionalista que arrastramos, pero mientras tanto esa imagen seguirá siendo un escollo en nuestra incursión en un mundo profesional más amplio y más tecnológico.
Más elucubraciones… en la próxima reunión.
 En realidad, aunque podáis creer lo contrario, lo he encontrado divertido. El hecho de que un usuario de Menéame, una web de filtrado social de noticias, recogiese nuestro anterior texto, Catalogar vs. Indexar, y la dispusiese para que fuese votada por su comunidad debería ser un honor para nosotros. Por supuesto que somos conscientes de que nuestros temas no van a resultar excesivamente interesantes para una comunidad de usuarios como la de Menéame, pero bueno ahí queda eso.
En realidad, aunque podáis creer lo contrario, lo he encontrado divertido. El hecho de que un usuario de Menéame, una web de filtrado social de noticias, recogiese nuestro anterior texto, Catalogar vs. Indexar, y la dispusiese para que fuese votada por su comunidad debería ser un honor para nosotros. Por supuesto que somos conscientes de que nuestros temas no van a resultar excesivamente interesantes para una comunidad de usuarios como la de Menéame, pero bueno ahí queda eso. Uno de los mayores pecados que puede realizar un documentalista o un bibliotecario es pronunciar la palabra tabú: NO. «No está,
Uno de los mayores pecados que puede realizar un documentalista o un bibliotecario es pronunciar la palabra tabú: NO. «No está, 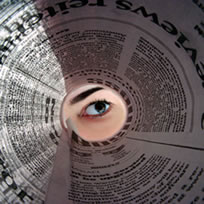 Es de todo bien sabido que los medios de comunicación muestran verdadero pánico a que sus visitantes se marchen con los bártulos a otro lugar.
Es de todo bien sabido que los medios de comunicación muestran verdadero pánico a que sus visitantes se marchen con los bártulos a otro lugar.  Al hilo del resumen que realizamos sobre la mesa
Al hilo del resumen que realizamos sobre la mesa